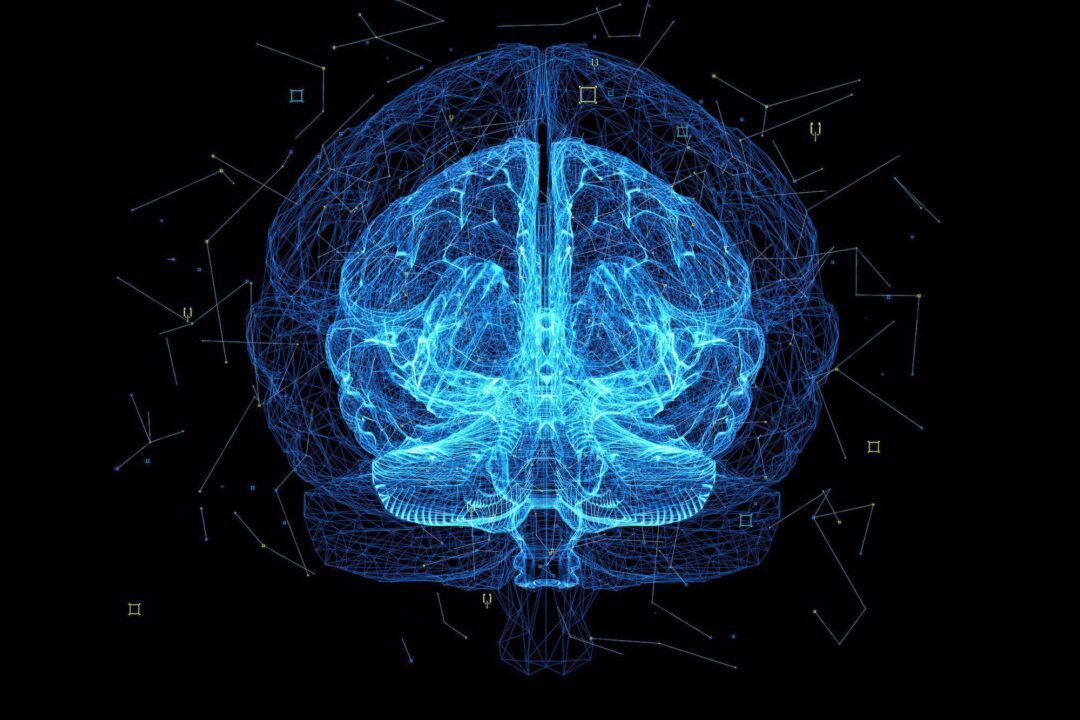Siempre he tenido una imaginación muy viva. De niño, entrecerraba los ojos y, contemplando los surcos de la palma de mi mano, veía mundos repletos de vida extraterrestre. Imaginaba que civilizaciones enteras vivían allí, sin saber que toda su realidad estaba contenida en una porción de mi piel y que todo lo que hacían contribuía a los sistemas que me permitían existir. Lo que no sabía es que tampoco estaba tan lejos de la realidad.
Dentro de cada uno de nosotros hay una sinfonía vital, aunque mucho más compleja y dinámica que cualquier cosa que pudiera haber soñado. Somos un conjunto de sistemas biológicos interrelacionados, formados por combinaciones de apenas veinte aminoácidos, guiados por una doble hélice de cuatro ácidos nucleicos que mediante nosotros ha dado sentido a toda la existencia.
«Somos una forma de que el cosmos se conozca a sí mismo», bromeó célebremente Carl Sagan en su día. Pero esas palabras reflejan un cierto complejo de superioridad: «nosotros» somos tan solo un producto de los mecanismos aprendidos de la vida, surgidos tras eones de ensayo y error durante los cuales cada paso estocástico hacia adelante ha fortificado nuestra aptitud y nos ha dotado de los atributos necesarios para explorar más y aprender más sobre nosotros mismos y este universo que casualmente habitamos.
Nuestra existencia tiene una peculiaridad que nos distingue del resto de formas de vida que conocemos: siempre nos hemos preguntado cómo y por qué hemos llegado a ser. Algunos de nosotros, insatisfechos con las historias de nuestras épocas respectivas, hemos seguido indagando en estas cuestiones y construyendo herramientas que han aumentado nuestra capacidad de estudiar lo desconocido, impulsando así nuestra comprensión de todo lo que existe.
Y una lección crucial de todo lo que hemos aprendido es que la vida nunca deja de trastear. Se trata de un proceso eterno de superación, impulsado por variaciones infinitas y sutiles cambios en nuestra composición genética. La mayoría de las veces esos cambios tienen poco o ningún efecto. Pero de vez en cuando nos confieren una ventaja.
Pero otras veces esos cambios se cobran un peaje que puede parecer terriblemente cruel.
Han pasado diez años desde que empezaron a aparecer mis síntomas y probablemente veinte o más desde que algo empezó a ir mal. Desde luego, agradezco que el declive haya sido gradual, pero cada vez estoy más consciente de su implacable avance. Hoy día, raro es el momento en el que no sienta sus efectos, ya que la enfermedad influye en casi todo lo que hago, incluido el hecho de escribir estas palabras que está leyendo.
Escribí gran parte de este artículo mientras estaba o bien «OFF» y tratando de lograr que mis brazos y dedos rígidos y bradicinéticos se movieran con la suficiente destreza para escribir lo que yo quería, o mientras estaba «ON» y tratando de controlar las sacudidas irregulares de mi brazo y pierna derechos provocadas por la disquinesia. Asusta pensar lo difícil que me resultará todo esto dentro de diez años. Pero pensar en el futuro no tiene sentido; cada momento presente exige demasiado y hay muchísimo que hacer.
Basándonos en la sabiduría acumulada por innumerables generaciones de trasteadores insatisfechos, estamos más cerca que nunca de responder a algunos de nuestros enigmas más desconcertantes sobre lo que falla en nuestro interior. Aunque todavía existe una brecha enorme entre lo que sabemos y lo que necesitamos saber, tenemos buenas razones para creer que los avances que vamos logrando revelarán ideas clave sobre por qué a veces nuestros sistemas se tuercen, y nos brindarán las herramientas necesarias para intervenir adecuadamente.
Para ello son fundamentales las pistas enterradas en los planos de la maquinaria molecular microscópica que nos convierte en quienes somos: nuestro genoma. Durante la mayor parte de la historia, nuestra comprensión de la vida pasó de generación en generación a través de los relatos que creamos y transmitimos, por tradición primero oral y luego escrita. Sin embargo, en las últimas décadas hemos descubierto que cada uno de nosotros lleva en su interior un registro codificado más sólido y perspicaz que cualquier otro que hayamos escrito jamás.
Desde los genes HOX que guían nuestro desarrollo (indicándole a cada célula cuándo y cómo debe crecer) hasta el gen ARC, surgido de un encuentro lejano con el ARN viral que parece ser clave para nuestra capacidad de formar recuerdos, pasando por toda la transferencia horizontal de material genético entre nuestras células y las vastas multitudes de microbiota que hay en nuestro interior, nuestra recién descubierta capacidad para descifrar el código genético de la vida nos está llevando a vernos a nosotros mismos como lo que realmente somos, al tiempo que nos plantea nuevos objetivos a perseguir en nuestra larga lucha contra la enfermedad.
Pero en el caso del cerebro humano en proceso de degeneración, nuestros éxitos en la descodificación genética todavía no han demostrado su utilidad. Hoy día, lo mejor que podemos hacer es decir a los pacientes que tienen el gen X y que este está asociado a la enfermedad Y. Y, por ahora, más allá de inscribirse en algunos ensayos experimentales, si acaso están en marcha, ni ellos ni sus médicos pueden hacer nada con esa información.
De vez en cuando pido a algunos de los biólogos que conozco que cierren los ojos e imaginen todo lo que ocurre en una sola célula de los 37 billones de células que nos convierten en quienes somos. Les pido que me ayuden a ver lo que ellos ven. Y enseguida me queda claro lo incompleta que es esa imagen y lo mucho que la rellenamos con historias sobre lo que creemos conocer. Pero, por suerte, estamos avanzando rápidamente.
Me acuerdo de hace diez años, cuando empecé a notar que algo fallaba en mi interior, y luego pienso en todo lo que hemos aprendido desde entonces sobre mosaicismo, epigenética, las modificaciones postraduccionales, pleotropía, epistasis y mucho más. Y, así, hemos empezado a comprender cosas que antes nos parecían de otro mundo, y que poco a poco van desempeñando un papel fundamental en nuestra lucha colectiva contra la enfermedad.
¿Qué aprenderemos de la secuenciación de 150,000 personas diagnosticadas con párkinson? ¿Qué nuevas perspectivas vamos a vislumbrar sobre lo que está fallando en cada individuo? ¿Cuántas nuevas dianas quimiomodulables descubriremos? Parte de la belleza de todo esto, como en cualquier exploración de lo desconocido, es que no lo sabemos. Aunque sabemos que la genética por sí sola no bastará para llevarnos adonde queremos llegar, también sabemos que conformará unos cimientos de conocimiento de los que saldrán nuevas terapias y que, por el camino, nos permitirán rellenar los detalles que hoy desconocemos acerca de la vida y lo que esta hace en lo más profundo de esos surcos de nuestra piel.